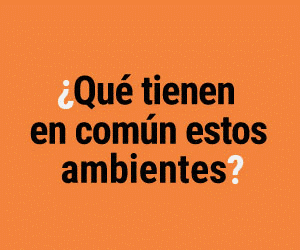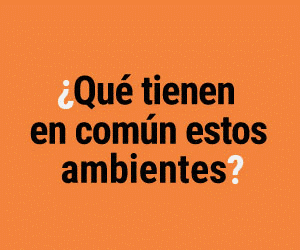Ventanas que conectan y transforman: el papel crucial del vidrio y su transparencia en una casa de la Costa Atlántica.
MUESTRA. Desde el 29 de junio al 16 de septiembre, el MALBA ofrece unaantolog ia de las obras de Yayoi Kusama conocida como la mayor artistaplastica japonesa viva. Un recorrido alucinante que vale la pena hacer.
Productos 08 de agosto de 2013 Espacio&Confort

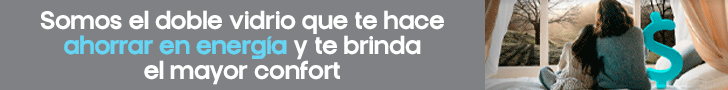











Ventanas que conectan y transforman: el papel crucial del vidrio y su transparencia en una casa de la Costa Atlántica.

Cambiá tus viejas puertas y ventanas de madera, hierro o aluminio por aberturas de PVC y disfrutá de ambientes confortables todo el año, sin gastar de más en climatización.

Hace cinco años, una familia emprendedora fundó en San Vicente una fábrica de revestimientos premoldeados, fusionando innovación y calidad.

La empresa líder en aislamiento térmico presenta un burlete para puertas que impide la fuga de calor través de una propuesta sostenible.







La cercanía a Capital Federal, su contacto con el río, sus 9 lagunas y su impresionante infraestructura son las características de esta gran idea que se está materializando: te invitamos a conocer Puerto Nizuc.

Este edificio de Moirë Arquitectos combina funcionalidad, una estética que se integra a su entorno y la sensación de hogar para sus habitantes.

El taburete y mesa auxiliarBackenzahn, diseñado por el arquitecto alemán fundador de e15, PhilippMainzer, en 1996, se ha convertido en un clásico del diseño moderno. Fabricado en Alemania y disponibles en roble europeo o nogal.

Muchtek lanza una nueva línea de productos arquitectónicos de PVC ideales para ambientar espacios y sumar innovación, diseño y confort: IN&OUT Design.

Un certámen que distingue el diseño, la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad, apostando a la vanguardia en arquitectura y reconoce a las mejores obras con carpinterías de PVC.